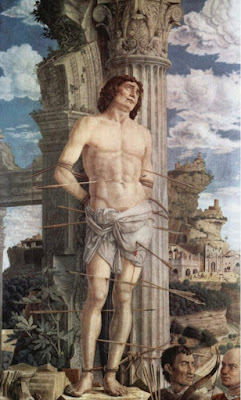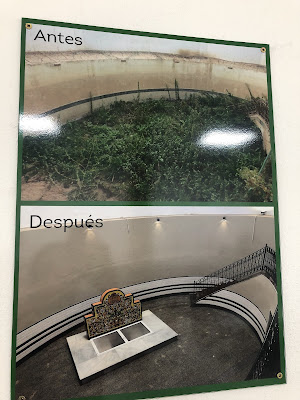Aquí
estoy de nuevo, animado por las más de 45.000
visitas que la anterior entrada lleva obtenidas hasta el momento, dispuesto como siempre a pasear por las calles de Martos como se puede hacer diariamente y contar los secretos que
esconden.
Calles que ya existían hace miles de años, puesto que en tiempos de los romanos, eran calzadas romanas que conectaban la Colonia Augusta Gemella Tuccitana con el resto de la Bética y a buen seguro, guardarán gran parte de aquel tiempo escondido bajo su subsuelo.
Estas calles con la dominación árabe y posterior Reconquista, quedaron guardadas tras las murallas y puertas, muy cercanas a las mismas, que aún pueden verse al estar integradas en las viviendas de la zona. E incluso nos lo recuerda la aledaña Calle del Arco Ventosilla, que nos habla de una antigua puerta de la muralla aquí situada.
Con la llegada del Renacimiento, por estas calles vivió un señor llamado Felipe de la Cruz, que fue el escribano público de la Villa de Martos a finales del siglo XVI y principios del XVII y que en aquellos años de florecimiento de nuestra ciudad, en la que comenzaba a expandirse fuera de las murallas y en ella se levantaban grandes obras como la Fuente Nueva o el Ayuntamiento, realizó una gran labor hasta el punto que el “Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa” le dio su nombre a la calle.
Desde entonces, estas calles han llevado por bandera el nombre de este señor, y han sido espectadoras del devenir de los siglos en nuestra ciudad, convirtiéndose en un barrio humilde, hoy olvidado por muchos, que prefieren el modernismo de la ciudad en el llano; olvidando como siempre que estas calles, sus particularidades y su historia, son un tesoro en el corazón de Martos, que debe mimarse por todos.
Desde las instituciones, para que conserven su histórico aspecto, hasta los propios vecinos, porque una calle sin gente que viva en ella, es poco más que una foto antigua olvidada en el cajón del tiempo.
Hoy
dirigimos nuestros pasos hacia las Calles Felipe y Alta Felipe en la
zona más alta de nuestra ciudad. Algunos podemos decir orgullosos que
nos hemos criado en estas calles y que día a día, seguimos viviendo y
sintiendo el gran peso de la historia que se siente en ellas.
Calles que ya existían hace miles de años, puesto que en tiempos de los romanos, eran calzadas romanas que conectaban la Colonia Augusta Gemella Tuccitana con el resto de la Bética y a buen seguro, guardarán gran parte de aquel tiempo escondido bajo su subsuelo.
Estas calles con la dominación árabe y posterior Reconquista, quedaron guardadas tras las murallas y puertas, muy cercanas a las mismas, que aún pueden verse al estar integradas en las viviendas de la zona. E incluso nos lo recuerda la aledaña Calle del Arco Ventosilla, que nos habla de una antigua puerta de la muralla aquí situada.
Tras
la Reconquista, en la zona se levantaron grandes casonas de las que aún
existen algunas importantísimas, como la Casa de las Ánimas, cuyo
curioso nombre se debe a que dio cobijo a la antigua Cofradía de las
Santas Ánimas, que en tiempos de estrecheces económicas se ocupó de
velar por las almas de los pobres que no podían costearse ni su entierro
ni mucho menos, una misa de difuntos que ayudase a guiar a sus almas
hacia el purgatorio.
Con la llegada del Renacimiento, por estas calles vivió un señor llamado Felipe de la Cruz, que fue el escribano público de la Villa de Martos a finales del siglo XVI y principios del XVII y que en aquellos años de florecimiento de nuestra ciudad, en la que comenzaba a expandirse fuera de las murallas y en ella se levantaban grandes obras como la Fuente Nueva o el Ayuntamiento, realizó una gran labor hasta el punto que el “Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa” le dio su nombre a la calle.
Desde entonces, estas calles han llevado por bandera el nombre de este señor, y han sido espectadoras del devenir de los siglos en nuestra ciudad, convirtiéndose en un barrio humilde, hoy olvidado por muchos, que prefieren el modernismo de la ciudad en el llano; olvidando como siempre que estas calles, sus particularidades y su historia, son un tesoro en el corazón de Martos, que debe mimarse por todos.
Desde las instituciones, para que conserven su histórico aspecto, hasta los propios vecinos, porque una calle sin gente que viva en ella, es poco más que una foto antigua olvidada en el cajón del tiempo.